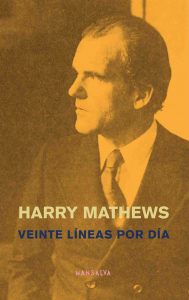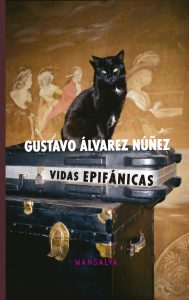En Vidas epifánicas, Gustavo Álvarez Núñez compone una serie ficcional de momentos «menores» de grandes personalidades del arte, fragmentos en que cada vida se libera de su exterior más evidente para dar lugar a un costado íntimo. A continuación, transcribimos de este libro Clarice Lispector. En mi comienzo está mi fin:
Mi madre estaba ya enferma, y, por una superstición muy difundida, se creía que tener un hijo curaba a una mujer de su enfermedad. Entonces fui deliberadamente creada: con amor y esperanza. Sólo que no curé a mi madre. Y siento hasta el día de hoy esa carga de culpa: me hicieron para una misión determinada y fallé. Como si contasen conmigo en las trincheras de una guerra y hubiera desertado. Sé que mis padres me perdonaron por haber nacido en vano y haberlos traicionado en la gran esperanza. Pero yo no me perdono. Querría que simplemente se hubiera cumplido un milagro: nacer y curar a mi madre. Yo no podía confiar a nadie esta especie de soledad de no pertenecer porque, como desertor, tenía el secreto de la fuga que por vergüenza no podía conocerse.1
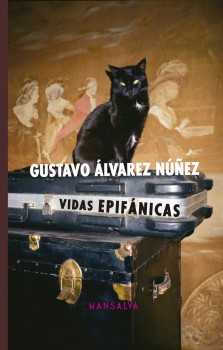
¿Se puede tenerlo todo y no ser feliz? Ahí estaba yo, otra vez levantando la voz, sin miedo a congregar a las tropas del mal. O lo más parecido a proponer un tema muy general para encaminar la conversación (que venía muy bien, con alto contenido crítico) hacia un terreno de nimiedades. Por eso pregunté: “¿Se puede tenerlo todo y no ser feliz?”. Es una debilidad mía: hacer crecer la ola de tal modo, con una energía devastadora, obscena en su plenitud de arrasamiento, y de un momento a otro, sin que nada le confiera su conformidad, desbancarla, desinflar el globo de la gravedad o genialidad del asunto con un pretexto insignificante. No sé por qué hago esto, pero me gusta. Quizá sea víctima de ese reguero de perturbación que se produce cuando abro la boca y tuerzo el rumbo de lo previsto. Mil millones de veces me pregunté por qué hago eso. Qué veo de excitante o necesario en bombardear la torre de control, para hacer volar por los aires la seguridad existente.
Busqué respuestas en mi infancia, en mi adolescencia, en los constantes viajes a Estados Unidos; en la enfermedad de mi madre, en la enfermedad de mi hijo. Busqué y busqué. Pero creería que no hay una razón. Otto me dice que soy de meterme en problemas aunque no exista el problema en sí. Y que mi problema es más una cuestión personal, de no gozar con lo que tengo. Además podés abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias en compras superiores a los $20,000 y, dice que me conozco tanto y que me valoro tan poco…
Mi conflicto son los otros. Que los otros no perciban mi falta. Otto me remarca eso en cada oportunidad que saco a relucir el tema de mi nacimiento. Y le digo, como si fuese T. S. Eliot: “En mi comienzo está mi fin”. Y es tan linda su respuesta, que tiendo a olvidar que me está retando: “¿Cómo puede tanta belleza guardar tanta tristeza?”. No le digo nada. Le sonrío con esa mueca que brindan los que estamos habilitados para nunca alegrarnos. Casi como sonreír. Una imitación burda aunque loable.
Pero después pienso. Pienso en la belleza, en su posesión, en su poder, en su intolerancia. Pienso en la belleza y en lo que implica no contar con ella. Pienso en la belleza, en su estrategia, en sus mecanismos de exclusión. Pienso en la belleza y en lo que implica contar con ella. No creo que la belleza sea el esplendor de la verdad, señor Platón. No creo que la belleza de la mujer se encuentre iluminada por una luz que nos lleva y convida a contemplar el alma que tal cuerpo habita, y si aquella es tan bella como ésta, es imposible no amarla, señor Sócrates. Me llama poderosamente la atención que los griegos, para quienes las mujeres eran lo más parecido a las piedras, hayan perdido su preciado tiempo realizando algunas consideraciones sobre la belleza femenina.
Concuerdo más con Montaigne, quien observó que la belleza podía superar al dinero como organización y sistematización del poder. Pero como mujer bella que dicen que soy, no tengo por qué hacer mérito de mi belleza. Sería un error. Algunos me hacen notar esa creencia, que si una es bella, por lo tanto es armoniosa, perfecta y delicada. Que detrás de la belleza se esconde la autenticidad. Una locura. La belleza es una locura. Y la dependencia de los demás a la belleza es otra locura. Otto me abochorna con esto: “¿Qué pasaría si no la tuvieses? Si bien no le das importancia, como contás con la belleza, no la necesitás, está siempre con vos. Pero ¿qué sucedería si en cambio no tuvieras los privilegios que suscita?”.
Pienso. De la belleza me atrae lo irregular, lo accidental. La porcelana de la belleza, su brillo, su majestuosidad, no son para mí más que resortes de una máquina que en un momento se hará trizas. Quiero confiar en que la belleza es una fuente inagotable de sorpresas. La belleza es, ay, mi querida Simone de Beauvoir, aún más difícil de explicar que la felicidad. No me resisto a suponer que en su aprobación general se halla la desconfianza que en mí despierta.
Por otro lado, oponer la tristeza a la belleza me resulta desubicado Como si una fuese el esplendor, la libertad o una sensación insuperable, mientras que la otra obedeciera a planos grises, a sustancias inocuas o a perspectivas rudimentarias. La tristeza tiene su gracia, no lo niego. Pero ubicarla como lo contrario a la belleza es no aceptar cuánto hay de una en la otra, y cuánto se corresponden sin precisar realizar ninguna mención para acreditarlo. Algunas de las mujeres que pintó Courbet, por ejemplo, conllevan ambos rasgos: los rostros maquillados por la espera, los ojos encandilados por el alba, la luz determinando la suavidad o el espesor de esos cuerpos, no hacen más que potenciar la ambivalencia entre la belleza y la tristeza.
Otto, por el contrario, prefiere las mujeres de Klimt. Según él, tienen la certeza del abandono, aunque como la belleza que las reviste no las consiente a vincularse con zonas de pérdida, ellas no pueden mostrarse tan apenadas. Sin embargo, lo que más le conmueve es la diferencia que hay entre las mujeres que Klimt pintó por encargo (dóciles, introvertidas, con mirada melancólica) y las otras, las que surgieron lejos de la retribución mercantilista. Mujeres atrevidas e intuitivas. Mujeres fatales que son fuente de vida pero cuya presencia está asociada a la muerte.
Pese a todo esto, Otto desea que borre o por lo menos que yo no sea propensa a dejarme arrinconar por el cuchicheo del desasosiego. Tarea difícil me pide. No es sencillo para mí, cuando tengo una facilidad enorme por no saber pedir lo que quiero. Y si bien esto no me frustra, menos aún me autoriza a lanzarme sin miramiento alguno a los otros. Tengo un recelo congénito a admitir que el otro se incorpore a mi vida. Puedo ser muy gentil, puedo ser muy divertida. Puedo celebrar las pavadas más pavas de los otros. Sin embargo, esto no quiere decir que me entregue dócilmente.
Entonces, mi otro conflicto es no saber pedir lo que quiero. Doy vueltas y más vueltas. ¿Dónde me tengo que estacionar? ¿En qué zona será más fácil acertar con lo que busco? ¿Existe en realidad un rincón para mí? ¿No habré estado alucinando a lo largo de mi vida? A veces comprendí, por un breve instante, cómo está diseñado todo. El murmullo de la soledad, la desesperación de amar aunque también, y más gravitante, la conciencia de ser amado; la repetición en las elecciones afectivas, la prosperidad de la rutina amorosa; el ocaso de la felicidad. Podría seguir pero continuamente caería en lo mismo. Ésa es la disyuntiva, eso es lo extraordinario. Descubrí, con horror, que todos podemos (aunque se pronuncie “debemos”) ser felices en un momento u otro.
No lo vemos. Se carga con la cruz de la incomunicación, con la culpa de la timidez: la autoestima reside en dar con alguien que nos quiera. Así de elemental, así de complejo. ¿Puede ser que ésa sea la gran premisa? ¿Puede ser que ésa sea la gran esperanza que nos aguarda al entrar en una fiesta o al atender el teléfono? ¿Puede ser que el fin de nuestro paso por este planeta no esté en otro lado que en la templanza que proporciona el amor?
Más llano aún: es un fracaso no conocer el amor. Parejas, matrimonios, amantes. La soledad no está bien vista, no atesora encanto alguno. La soledad es un estorbo, casi como el polvo o la basura. Y no se trata de policías deteniéndote en una ruta. Los interrogantes, los acosos, las penurias habitan a hurtadillas en algún recodo de nuestras vidas. Es un plan siniestro. No todos acceden a este patrón.
Esto forma parte de las cosas que le comento a Otto cuando me pongo a filosofar sobre mi no pertenecer, sobre el peso de no encontrar mi lugar en el mundo. Es que no habría alternativa. La felicidad, el destino, todo lo que huele bien, está enfocado en esa dirección. Suena patético. “Ese es el problema. En un momento lo más leve y lo más doloroso, casi espontáneamente, se vuelven algo natural”, le digo a Otto. El proceso es involuntario. No se sabe de dónde salió, cómo apareció ni quién lo trajo. Pero está allí y el voltaje que emana es suficiente para arrasarlo todo.
Desde que nos paramos por primera vez y ejercemos control sobre nuestra marcha, nuestra temperatura está graduada, ampliada y ligada invariablemente a la bienvenida de la persona amada. Esa que cerrará todo lo que la vida tiene de complementaria. Ese ser santificará los sueños, nos concederá todos los deseos. Así que estamos irreversiblemente condenados a ser felices. Así que estamos irreversiblemente condenados a buscar la felicidad. Así que estamos irreversiblemente condenados a creer que la felicidad existe. Porque nunca se nos ocurre pensar, menos creer, le reprendí a Otto una vez, que hay algo absurdo e incoherente detrás del sentido de la vida. O más concretamente: ¿por qué es tan primordial la felicidad? ¿Por qué es tan primordial el éxito? ¿Por qué es tan primordial la posteridad? Me paré frente a él, mientras mi té se enfriaba: “¿Por qué no nos alcanza con el presente?”. Y me abalancé: “Esto se da, esto se origina, esto se traduce de forma natural. Sin violencia pero violentamente. Sin efecto pero efectivamente. Sin justicia pero justamente”. Nos quieren de su lado, le especifiqué a Otto, ya monotemática, porque si no todo se desmorona como un mazo de cartas.
Antes de una fulminante carcajada, proclamó: “Un mazo de cartas jamás abolirá el azar”.
1 Lispector, Clarice, Revelación de un mundo, Adriana Hidalgo. 2005, Buenos Aires, Argentina.