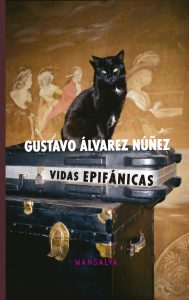Mariano Dupont escribe sobre Vidas epifánicas de Gustavo Álvarez Núñez.
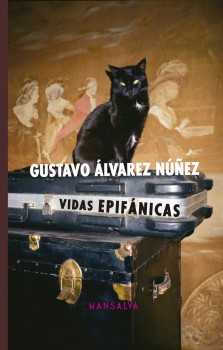
Escribir es, entre otras cosas, manifestar. Poner en evidencia, sobre el tapete, sacar a la luz, eso que no estaba. O que estaba, que había estado ahí, desde siempre, pero nunca había sido visto, escuchado. Sobre todo escuchado. Correr el velo, entonces, para revelar esa vida abandonada, dejada de lado por la mirada distraída del mundo. Esa vida que pedía, en sordina pero insistentemente, como un canto de sirena, ser inventada. Así, alguien llega, y escribe esa vida, la inventa, le impone una forma, un ritmo, una sintaxis. Alguien pone el oído para que esa vida, al fin, se manifieste. A través de la palabra, de la escritura, ciertos recortes, ciertos momentos, ciertas intensidades –ciertas ficciones, digámoslo de una vez– pasan a existir. Y con ellos, el yo que, por razones personales pero siempre misteriosas, ha decidido manifestarlos, articularlos, imaginarlos. Porque ese patchwork, ese collage que reúne esos retazos de una o varias vidas es, también, el patchwork, el collage, de la vida del que escribe, del que se ha aventurado a ensamblarlos. Ese yo se dibuja en sus fragmentos amorosos.
No hay que ser un gran conocedor de la vida de Gustavo Álvarez Núñez (GAN, a partir de ahora) para darse cuenta de que sus Vidas epifánicas van por ahí. Con leer este libro de reconstrucciones imaginarias alcanza y sobra. Yo es otro, escribió Rimbaud. GAN, lector del pequeño Arturo, podría parafrasear al precoz (y procaz) autor de las Iluminaciones (no por nada escribió estas epifanías) y decir: Yo son otros. Esos otros no son sólo los otros que aparecen en su bello libro de relatos sino también los otros GAN, los que son y los que han sido. Muchos GAN. Enumeremos algunos. El poeta, autor de varios libros, entre ellos el valiente y conmovedor Tratado sobre los padres, siempre en busca de paisajes nuevos y resbaladizos para dar cuenta de sus desajustes con el funcionamiento arbitrario del mundo; el rockero, frontman de Spleen, su inolvidable banda indie-glam de los noventa; el periodista, alma mater del primer Inrockuptibles, y que nos dejó, entre otras cosas, un luminoso libro en el que le prestó la voz a Daniel Melero para que Melero escribiera y dijera lo suyo; el lector heterodoxo, siempre ávido y curioso, en cuya biblioteca conviven, conformando un democrático mapa muy Álvarez Núñez, obras maestras de la literatura universal como Bouvard y Pécuchet con novelas de escritores menores como Mariano Dupont; libros sobre teoría literaria, música, o dandismo, con novedades pasajeras de la flamante narrativa argentina. Así es GAN: un poco de todo, una suerte de hombre del Renacimiento. Como si tuviera una necesidad imperiosa de multiplicarse en todas las cosas, todos los hombres, todos los animales, como Arthur Cravan; como si la vida no le alcanzara para ser todos los que quisiera ser. Pero a veces lo logra, hay que decirlo. Como en estas Vidas epifánicas, donde es un poco todos sus retratados sin dejar de él mismo. O mejor: donde es todos ellos siendo GAN. Porque, ¿cómo no verlo en ese pequeño Brian Eno que espía, como en el tango, todo lo que puede –un tren que se desliza, las coloraciones del atardecer– detrás de un vidrio frío? ¿Cómo no encontrarlo en esa hipersensible Clarice Lispector que encuentra excitante cada tanto bombardear la torre de control de su vida para hacer volar por los aires la seguridad existente? ¿Cómo no escucharlo en ese José Hernández, presa del ennui, de la melancolía, del hastío y del fastidio de la vida de hotel, lejano al bronce con el que se acostumbra a disecar al autor del gran poema nacional, y cuyo dolor aplacaría “el abrazo de un amigo, la charla relajada con un amigo, la palabra cordial de un amigo” y que eligió –como un precursor desconocido, avant la lettre, de William Faulkner– la pena antes que la nada? ¿Cómo no adivinarlo –con una sonrisa empática, como la que seguramente puso Santiago Arcos al leer el libro que le dedicada su amigo, antes de enfermar y de tirarse al Sena– en ese Mansilla que no es, claro, Luciové, el sobrino de Rosas, autor de la genial Excursión, sino un yo más bien dolido que reflexiona, como quien pela un hueso, sobre la libertad y la pérdida de un amigo? ¿Cómo no vislumbrarlo en el desconcierto matutino de Marvin Gaye o en los desubicados –los descolocados– de los que habla el desacatado Lee “Scratch” Perry? Y podría seguir (el libro está lleno de esas pequeñas traiciones biográficas en donde GAN asoma la cabeza, como en un cameo). Pero me interrumpo, no quiero espoilearles el libro, y sobre todo no quiero aburrir, que es, como dijo Mansilla, el peor de los pecados literarios
Utilicé recién la anáfora no sin intención, ni caprichosamente, sino porque es la figura retórica que aparece con mayor insistencia en Vidas epifánicas. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo también me la hice hace un par de días mientras releía el libro por tercera o cuarta vez. ¿Por qué ese recurso al que GAN recurre constantemente, casi como un abuso, como una provocación, como si apretara los dientes –¿quién no aprieta los dientes cuando escribe?–, tratando de dar con el tono que mejor se ajuste a la materia, a eso que quiere perdurar, a pesar de nuestros esfuerzos, en el limbo esquivo y brumoso del lenguaje? Y la respuesta que encontré es la siguiente: la anáfora, no tanto –aunque un poco, sí– como recurso musical de la prosa, sino más bien, como GAN bien sabe, no hace falta decirlo, porque la palabra, cualquier palabra, siempre es incompleta, mezquina, insuficiente. Siempre hay algo de lo que no se puede hablar (y entonces mejor callar). Pero también hay otra salida, la de GAN: decirlo todo dos veces. O tres. O cuatro. O más. Y variar, nunca repetir, ir tanteando, por acá, por allá. Como un zahorí que busca el manantial subterráneo. O como el tahúr en el casino. Tirar los dados que nunca abolirán el azar una y otra vez para ver si en una de ésas sale la combinación que condense, como en un milagro, como en una epifanía, el estado de espíritu –el mood– del hablante, del poeta. “Las palabras/ no hacen el amor/ hacen la ausencia/ si digo agua, ¿beberé?/ si digo pan, ¿comeré?” ¿Quién no conoce ese poema? Así que hay que volver sobre la materia indócil, retomar una y otra vez. Agarrar la punta del hilo, enhebrarlo en la aguja de marfil, y volver a coser lo ya cosido, tratando de hacer la línea más prolija (o más desprolija, según los gustos). Sobre lo cosido, mojado, ya se sabe. Pero eso no impide que volvamos insistentemente, como hormigas al veneno, una vez, y otra, y otra, y otra, intentando decir eso que a esta altura de la vida –de la escritura– ya sabemos que no vamos a decir.
Y acá me vuelvo a acordar de Mansilla y el aburrimiento. Así que me empiezo a ir como quien se va y cierro con una cita de este libro epifánico que tienen que leer, y que de alguna manera resume eso que decía recién. En “La aparición”, el relato dedicado a Keith Richards, GAN le hace decir al emblemático guitarrista de los Rolling Stones: “Soy de la idea de que uno no escribe sobre lo que le pasa. Uno escribe lo que puede. Hay un intento de proyectar algo de lo que nos sucede. Pero es tan complejo lo que le pasa a uno, y es tan espontánea la descripción, que es inexcusable creer que podemos plasmar esa situación. Aunque se hace muy difícil captar todas las aristas que se desgajan de esa foto que vimos.”