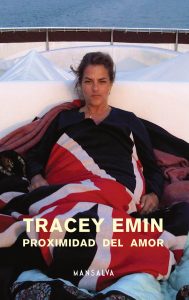Hebdómeros es incomparable en su aliento y belleza. Hoy tiene toda la inquietante extrañeza que tuvo en el primer momento, una experiencia de lectura que desafía la atención, entre la alucinación y la amnesia, modelo de libertad, de rara elegancia, de triunfo donde casi todos fracasan: en el uso literario del material onírico (tal vez porque aquí los sueños pasan a través de la imagen creada por una vigilante conciencia pictórica). Página tras página vemos pasar como en un cine sin reglas paisajes transitados por guerreros antiguos, interiores burgueses, cacerías, naufragios, cafés de artistas y poetas, espacios y tiempos desplazándose unos en otros mediante la simple magia de una escritura límpida.
César Aira
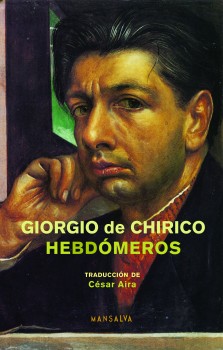
Entre las columnas caídas, cuando, por la tarde, grandes yeguas disentéricas vienen a la plaza desierta a pastar ávidamente las manzanillas tiernas que florecen a la sombra de las ruinas gloriosas, los fieles, los que vencieron al miedo, al egoísmo y a la vergonzante cobardía, los que prefirieron enfrentar el temor y mirar a la muerte a la cara, sólidamente plantados sobre sus piernas acorazadas con hierro, antes que sufrir la indignidad de disfrazarse de mujeres, de campesinas embarazadas y nodrizas, y mezclarse a esa muchedumbre de ovejas de dos patas para huir en las barcas colmadas y sobrecargadas que a cada golpe de remo amenazan con hundirse, estaban todos en su lugar. Estaban acostados en tierra alrededor de Hebdómeros, en posturas perezosas y magníficas y lo escuchaban hablar, como piratas escuchando a su capitán contar pavorosas historias de abordajes y combates nocturnos. Cuando caía la tarde, los largos haces de luz que lanzaban en todas direcciones los proyectores instalados por los rebeldes en las alturas circundantes molestaban enormemente a esta noble sociedad de guerreros ascéticos y gentilhombres desengañados; a los que tenían la suerte de encontrarse cerca de una acumulación de ruinas que el azar de la caída había dispuesto en forma de gruta el juego de los reflectores los molestaba menos; pero los otros, sin más recurso que apoyarse en la curvatura del duro y frío fuste de una columna, corrían el serio riesgo de pasar una noche sin reposo. Sucedía a veces que algunos de ellos le dieran la espalda al mar pues el espectáculo de la playa no les interesaba en modo alguno. Después de todo era su medio natural, su mundo, y a esos pescadores habituados a una mitología náutica no los impresionaba en absoluto lo que pasaba a su alrededor, antes bien estaban intrigados por la presencia de los grandes hoteles iluminados en todos sus pisos y brillantes como faros sobre los altos acantilados escarpados al pie de los cuales venían a morir sin ruido las olas. Las ventanas estaban abiertas; los ricos clientes en trajes de fiesta habían salido a los balcones, a las terrazas, atraídos por el murmullo de todos esos dioses marinos caídos en la playa oscura.
Hebdómeros y sus compañeros abandonaron lugares donde ya no tenían nada que hacer, y se internaron en los barrios que eran como las bambalinas de la ciudad. En efecto, era ahí donde cada uno de estos personajes, cuya actividad atraía tanto la atención de todo el mundo, iba a maquillarse, a prepararse, a ensayar su papel como los actores que esperan la señal para entrar a escena y recitar en ella, con el arte que sus maestros les han enseñado, el texto que conocen de memoria o casi de memoria, a fin de repetirlo sobre las tablas polvorientas, sobre esas tablas que, pese a las ideas novedosas y a la evolución del gusto y los hábitos, siempre han tenido algo de sucio y vergonzoso. Más de una vez Hebdómeros, cuando meditaba sobre tantos enigmas no resueltos, se había hecho esta pregunta: –¿Por qué el teatro tiene siempre algo de vergonzoso? Nunca conseguía darse una respuesta satisfactoria. Pero a veces, cuando se encontraba solo en su cuarto, hundido en sus meditaciones, el crepúsculo descendía suavemente; sus tres amigos se marchaban siempre hacia las seis de la tarde; se iban con alegría, cantando, casi corriendo en la pendiente rápida que bajaba hacia la plaza del mercado. Hebdómeros se quedaba solo en lo alto de la casa donde, diez años antes, había alquilado un cuarto pequeño miserablemente amueblado. Más tarde, a fuerza de economías, ahorrando todo lo que podía, sostenido por esa voluntad que, bajo un aspecto de lasitud y debilidad, siempre había dominado su vida, logró alquilar todo el edificio y expulsó a todos los locatarios, no para vengarse del maltrato que le habían hecho sufrir en muchas ocasiones, sino para castigarlos por su maldad; lo consideraba un acto de justicia. “La justicia ante todo”, decía sentándose a la mesa para consumir una modesta colación que se preparaba él mismo; consistía, la mayoría de las veces, de un ave magra (una especie de alondra mal alimentada) que le traía cotidianamente un cazador octogenario, al mismo tiempo su vecino. Este viejo tenía por la caza un culto que llegaba al misticismo y la obsesión. Se había levantado al alba y le silbaba a un perro viejo que lo seguía bostezando después de haberse estirado como para dislocarse los huesos. Cada noche Hebdómeros le compraba un ave que no comía sino la noche siguiente, pues le gustaba, en sus momentos de ocio, pintar naturalezas muertas de piezas de caza. Colocaba el ave muerta en una mesa con una servilleta; a veces también ponía algodón alrededor, como si fuera nieve, lo que le hacía pensar en la caza en invierno y en las bellas reuniones de cazadores en los albergues, sentados frente a chimeneas donde ardían los leños, bebiendo alegremente y fumando largas pipas. Cuando era la hora de comer, desplumaba al ave y la ponía a cocer en una pequeña marmita con mantequilla de cabra y un poco de sal; mientras se cocía le daba vueltas pinchándola con un tenedor y repitiendo en voz alta siempre la misma frase: “Debe sentir el calor. Debe sentir el calor.” Cuando alguien llamaba a la puerta en el momento en que se sentaba a la mesa, tenía el valor de invitar a la gente a compartir su comida que se componía, además del pajarito hervido, de un trozo de pan de centeno y una cucharada de mermelada de arándano; como bebida tenía levadura de cerveza fresca disuelta en agua filtrada con un poco de azúcar.
- Agotado
- El Eslabón Prendido
Giorgio de Chirico – Hebdómeros
- $ 27,800
- Leer más
- Agotado
- El Eslabón Prendido
Yayoi Kusama – Acacia olor a muerte
- $ 27,800
- Leer más
- Agotado
- El Eslabón Prendido
Tracey Emin – Proximidad del amor
- $ 27,800
- Leer más